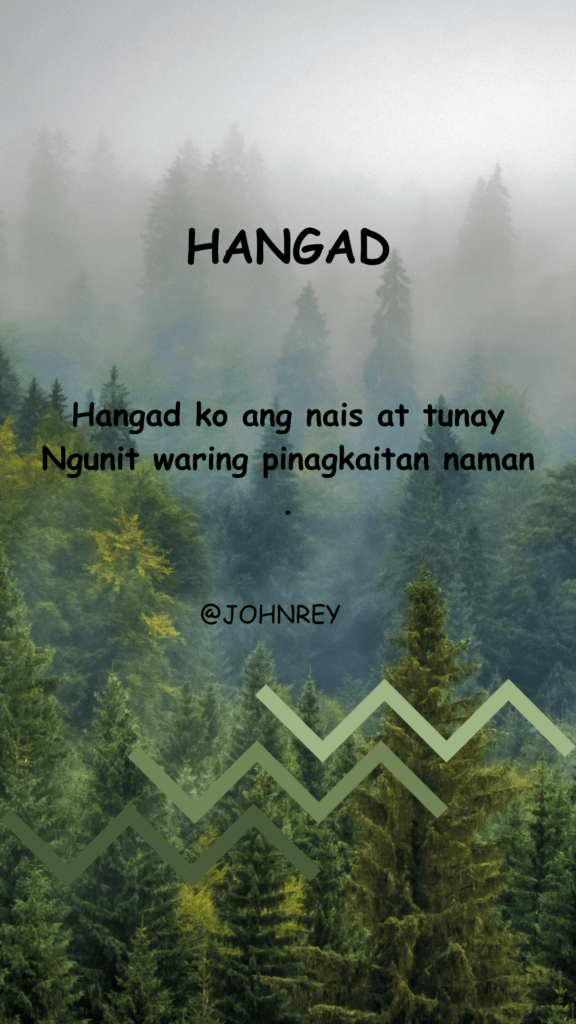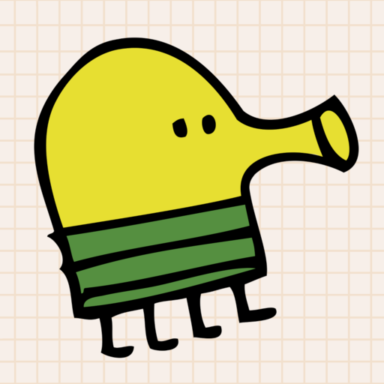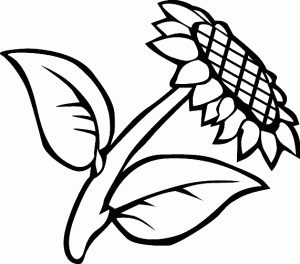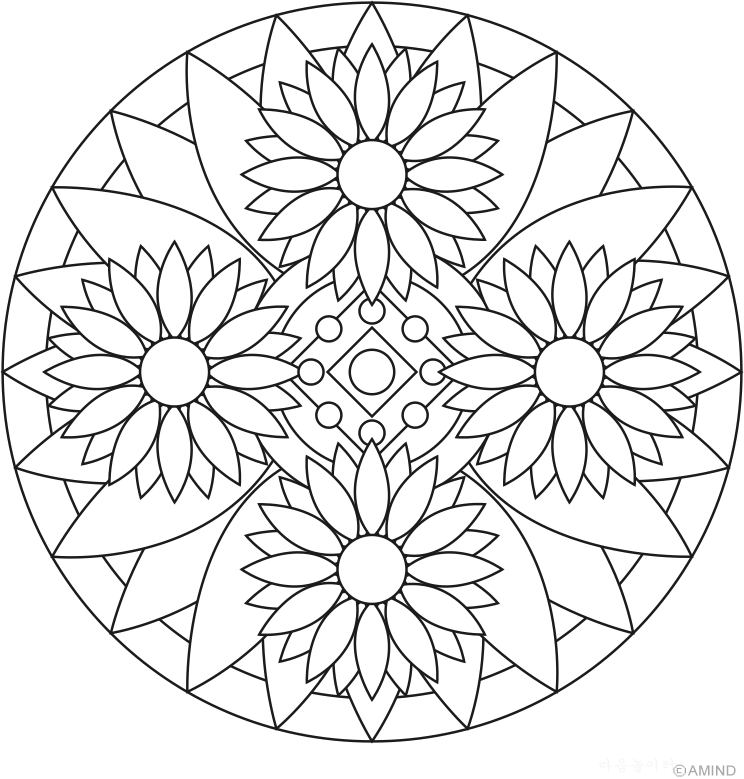Esta habitación… y todas las demás
Hace algunos años uno podía atar de pies y manos a una negra y flagelarla hasta matarla, abandonarse al embeleso mediante la armonía deconstruida de sus aullidos adolescentes y a la exuberante contemplación de la piel abriéndose, tal que una rosa afectuosamente cuidada bajo la pacífica luz de media tarde. Imagina que unos cuantos predecesores practicaron dicha actividad en esas horas muertas entre la siesta y la primera copa antes de cenar, cuando el tiempo se espesa y las moscas revoletean impacientes alrededor de las manos sucias. Se trata de la clase de cosas que debería saber. De joven otorgaba una gran valor a la precisión y acumulación de estos datos. En su día llegó a convertirse en un fastuoso coleccionista de anécdotas, especialmente versado en las de idiosincrasia más esperpéntica procedentes del extenso y variopinto árbol genealógico. Aquellas que consiguen arrancar una gutural carcajada colectiva en la habitación de las largas cortinas de terciopelo negro, donde las mandíbulas químicamente hiperexcitadas se desencajan en un plano cenital sobre el suelo de madera vieja cubierto en su práctica totalidad por un manto, casi una mándala, de botellas y corbatas y cinturones desgastados y cigarrillos mal apagados con marcas de muchos códigos genéticos de hombres y mujeres, y de no tan hombres ni tan mujeres, en sus filtros, más dentelleados que los pezones de una madre primeriza. Y por alguna flor rota también, cuyos pétalos se confunden con las gotas de sangre diseminadas en una suerte de mural expresionista. Los hermanos que se acostaron juntos. El hijo que mató a su padre. La esposa que planeó el secuestro y la tortura del amante de su marido. Todos con sus nombres y apellidos, y números, por supuesto. Los deliciosos quehaceres de esos familiares que a menudo sentía tan propios. El modo que tenía de agarrar hacia atrás el pelo de ella no podía ser espontáneo. Se trataba de algo atávico, de una disposición ancestral pasada de generación en generación entre los miembros de su estirpe. El pulso contenido, el sentimiento de pura estupefacción ante lo hermosamente rompible, de contención piadosa sobre los impulsos más brutales. Las grandes historias se construyen gracias a pequeños detalles; un silencio en el momento adecuado, una sonrisa que permita leer entre líneas, las primeras entonaciones de alguna antigua canción militar y… ¡voilà! la risa, la alegría se desborda, las copas chocan entre sí, el licor se vierte sobre la piel desollada de algún animal muerto, los años pasan al otro lado de las puertas de los pomos de oro.
Es extraordinario si lo piensas; las pausas de engranaje extático entre el aterrado gemido y el agonizante sollozo, entre la turbia lágrima que se desliza por el maquillaje a ritmo de baba de caracol y los milímetros de uña penetrando en los intestinos de cuero. Sí, antes uno podía azotar a una negra hasta acabar por completo con ella, si eso es lo que se deseaba, si eso es lo que se esperaba de la vida. Hoy en día resultaría bastante más complicado y tedioso tener que organizar la logística necesaria para un evento de dicha naturaleza, los tiempos han cambiado. Él sigue teniendo a su negra, porque ama a las negras, a todas las malditas negras de este mundo. ¿Cómo no amarlas hasta la veneración? Pero esta negra en concreto no ha venido aquí para morir, ni para ser castigada. Todo lo contrario: es ella la que ordena, la que empuña con fiereza el látigo, la que dispone el orden exacto del dolor. Y es él quien debe recibir su merecido castigo hasta conseguir alcanzar los más remotos confines de la fruición y el delirio. ¿Qué pensarían sus antepasados si lo vieran así ahora? Desnudo y atado, con la espalda arrugada, herniada y enrojecida, infestada de lunares y manchas por el exceso de sol, siendo dominado por una descendiente de esclavos caribeños casi más joven que alguno de sus propios nietos. ¿A quién le importa lo que dirían esas caras de espectros que sólo sobreviven en los cuadros agrietados de alguna sala de algún museo que nadie visita nunca y en las maltrechas páginas de soporíferos volúmenes de historia que llevan eones sin ser abiertos? Si él recopilara esos lienzos resecos y esos libros putrefactos e hiciera una buena hoguera con ellos, como en los viejos buenos tiempos, ésos que sí vivió, que sí recuerda con auténtica nostalgia, los muertos vivientes desaparecían para siempre de su cabeza. Porque no son nada. Son números recitados por niños en barracones que fingen ser escuelas, situados bajo puentes en algún barrio perdido con nombre de santo absurdo cuyos milagros fueron inventados por un monje borracho y aburrido. Pies de página de letra demasiado pequeña. Ojos inertes y cuarteados. Avenidas en ciudades fantasma golpeadas por una ola de calor tan infernal que ni los perros abandonados corren por sus aceras. Borrarlos para siempre seria su gran victoria. Pero entonces, si ellos no existieran, ¿él podría continuar siendo él? ¿Gozaría de los favores de la niñamulata en ese soberbio salón de techos tan altos que por la noche se confunden con los del mismo cielo? Tal vez el acto podría reproducirse, sí, al fin y al cabo es sólo dinero, pero la percepción de la secreta poesía intrínseca no sería la misma. Sólo unos pocos elegidos pueden llegar a entender y a saborear, en todos sus aspectos y más sutiles matices, la suntuosa maravilla que constituye el pequeño cuerpo desnudo y mal alimentado de ella, simplemente respirando, en aquella habitación tan obscenamente abarrotada de riqueza como la misma historia que la ha hecho posible.
A veces, cuando ella se acerca a su rostro soñoliento y le sorprende con esa sonrisa de niña revoltosa, le gustaría ser capaz de llorar.
El estudioso de lo etéreo
La experiencia de sentirse vacío es un acto sintético. Dedicarse durante horas, días enteros, incluso semanas, con absoluta entrega y abnegación, al exhaustivo análisis de todas las fluctuaciones y posibilidades de la luz del sol en la esquina del dormitorio. La visibilidad, casi mágica, de las motas de polvo, galaxias enteras de micropartículas que coreografían en el aire una función privada de la Danza de la Serpiente en el teatro del tedio; pero con una interpretación menos acelerada, porque ya no tiene prisa y quiere que las cosas simplemente se tomen su tiempo para ser lo que deben ser. La levedad de los vestidos inacabables a lo Loie Fuller, los degradados dulces y asalmonados de sus colores son idénticos también a las acuarelas pintadas sobre el monocromático celuloide… aunque el ritmo, el ritmo es distinto. Más tranquilo, carece de urgencias. Permite que la tela vuele en el aire, grácil en la pesadez de la calurosa habitación en agosto. Tampoco hay música de pianola. Se trata de un baile silencioso.
La nubilidad
Es capaz de lamer un huevo frito sin romper la yema con sutiles pero constantes ráfagas húmedas ejecutadas con la lengua, más blanca que roja. Percibir la voluble entidad, el delicado equilibrio de su consistencia, es un profundo ejercicio espiritual de moderación. El instinto subyace de forma permanente y agresiva en la necesidad de romperla, de verter su dorada esencia en la boca perpetuamente voraz. Los dientes le duelen como una erección. Pero él sabe mantenerse, prevalecer ante el animal. Tantos años aguantando la compostura y perdiendo su mermada dignidad intelectual en interminables y sisifolíticos eventos y galas de la más absurda condición, rodeado de tanta gente anodina y alcoholizada, entablando una plétora de conversaciones redundantes en la retahíla de idiomas que la supuesta buena educación le permitía… sólo lograba sobrevivir a semejante grotesca pantomima imaginándose en el maloliente baño de servicio con la pequeña ama mulata, chupando incesantemente sus diminutos y púberes pezones: el mejor de los entrenamientos para ser capaz de lamer durante horas la yema de un huevo frito sin romperla, hasta que de tan frío sólo sirva para dar de comer a los perros.
Historias de fantasmas
Cagar es un arte de anticipación. Claro que todo el mundo puede cagar. Si no fuera así caminarías por la calle entre gente explotando en cada esquina. Bombas humanas hechas de heces y descomposición. Metralla de piel desgarrada, vísceras, pulmones, anos, labios, detritos biológicos y químicos y kilos y más kilos de aceitosa comida basura mal digerida. Mierda a granel en las más heterogéneas posibilidades de estados sólidos, líquidos y gaseosos. Todo el mundo caga, del mismo modo que todo el mundo puede ser padre. O madre. ¿Qué mérito hay en ello? Te bajas los pantalones y expulsas lo que te hierve por dentro, lo que no puedes contener: un pedazo de mierda, un escupitajo de esperma, un nuevo hijo al que pondrás un nombre estúpidamente largo sacado de un rosario de familiares cuyos despojos están descomponiéndose en alguna tumba infecta. Sí, todo el mundo caga. Y sí, casi todo el mundo es capaz de engendrar vida, de generar una nueva consciencia en esta tierra sobresaturada de tipologías mentales al límite y de perfiles psicológicos trastornados. Pero cagar de verdad, en el apogeo de las facultades físicas, extraer literalmente lo mejor de uno mismo, eso es un arte que exige disciplina, intuición e imaginación. Uno no debe seguir excediéndose en el alcohol. Al menos no cada día de la semana. Ya no tiene edad para ir cayendo sobre las mesas. Podría acabar haciéndose daño y sabe de sobras que, en la soledad de la taza del wáter, esa conocida sensación de arrepentimiento volvería a humillarlo de nuevo, implacable.
Desayunar doce arándanos, un kiwi partido por la mitad, un zumo de tres naranjas y media zanahoria, una taza de café solo no muy caliente y una tostada de pan de espelta con unas gotas de aceite de oliva virgen. Perfecto. Concreto. Preciso. Los componentes de una buena cagada como dios y todos los santos mandan. Despertarse fresco, sin excesiva resaca, incluso de buen humor. Estar solo en la cama más grande que se pueda imaginar (y comprar) siempre ayuda. Leer la prensa deportiva, fumar un cigarrillo, permitirse no pensar en nada.
Su propio padre es un buen ejemplo de ello. Desde luego su noción de la educación no fue un ejemplo de minuciosidad ni de amor por el trabajo. Desconoce cómo eran sus prestaciones evacuatorias pero puede dar perfecta cuenta de su escasa pericia en lo concerniente a la paternidad. ¿Pero acaso puede culparlo por ello? No cree haber conocido nunca a un buen padre. Tal vez a alguna madre. O alguna que podría haber llegado a serlo. O que, al menos, se tomaba la molestia de aparentarlo. Pero, desde luego, ningún hombre de los que él haya tratado ha sido algo más que una figura a evitar para sus hijos. Y la mayoría, igual que él mismo, ha dedicado más tiempo y cariño en defecar correctamente que a su familia. Indudablemente, se trata de otra de esas cosas que se heredan y se transmiten en el inconsciente colectivo masculino, un legado invisible de apatía y silencio. Algún día hablará de eso con su hijo, puede que le dé entonces dos o tres buenos consejos sobre la maestría en el cagar. Debe acordarse de ello antes de morir.
Los onironautas
Se deleitaban imaginándose a sí mismos como heridas gigantes. Seres humanos despojados de la primera capa de piel, aquella que protege de la intemperie y del dolor; se les habría arrancado en su más tierna infancia con oxidados instrumentos de tortura medieval para después pelarlos y convertirlos en enormes mandarinas reblandecidas. Absolutamente expuestos y supurantes, con el precario don a cuestas de lacerarse ante el mínimo el contacto de la suave brisa de medianoche en el jardín. Ante la ausencia de piel nuestra identidad transmuta y abandonamos toda esperanza de ser algo civilizado; las leyes de los hombres carecen de sentido cuando estamos empapados en nuestros propios fluidos. Serían engendros llenos de llagas y purulencia con las venas al aire, grasientas y colapsadas después de décadas de pantagruélicos festines, vino caliente y mujeres raptadas. Masas amorfas y hediondas no cicatrizadas, manchas abstractas en cuyo escarlata color víscera sólo se podrían diferenciar los ojos en trance y los dientes espasmódicos, más afilados que machetes hutus. Se excitaban el uno al otro, desnudos frente a la piscina de aguas oscuras situada a unos metros de la jaima, tan juntos que las gotas de sudor que empezaban en un cuerpo seguían su curso natural en el otro. Intercambiaban el narguile lameteado y la botella de ron a medio acabar; compartían humo, alucinaciones y flatulencias, a cuyo ritmo detallaban los universos soñados con las más precisas descripciones que sus vocabularios e imaginaciones eran capaces de vertebrar en una espiral maniaca e imparable de perversión. La fantasía de Muamar era suntuosa y poseía un sentido de lo extraordinario que parecía no tener fin. Una faceta que a él siempre le cautivaba con tal intensidad que no podía parar de masturbarse ante sus extraordinarias construcciones líricas. Las palabras dibujaban en el aire nocturno fascinantes paisajes de exterminio: ellos eran los superhombres, los titanes feroces que dejarían a su paso ciudades incendiadas, padres empalados y desmembrados, cerebros devorados, niñas moras de cinco años embarazadas de monstruos, bodegones de pulmones, hígados y ojos, ríos de sangre cuyos únicos moradores serían peces caníbales que se devorarían unos a otros en una espiral imparable de autodestrucción de la especie, perros de lenguas cortadas, hermanos pegados con alambres de espino extraídos de campos de concentración nazi, rectos reventados, pozos envenenados, viejos esclavizados cargando pesadas rocas y desarrollando fatigosos trabajos sin sentido, niños con yugos obligados a caminar a cuatro patas durante el resto de sus vidas hasta deformarles irreversiblemente la columna vertebral. Desayunarían fruta fresca en vientres desollados y dejarían las sobras de su ágape sobre los órganos humanos al descubierto, espacios de deshecho reconvertidos en basurero, y por la noche devorarían caviar con las manos rojas sobre los cráneos rotos de los enemigos. Penetrarían fetos dentro de vientres maternos abiertos en canal. Coserían cabezas de cabras en los cuellos de los niños, patas de mula en los troncos de las muchachas y manos de cerdo en las muñecas amputadas de los ancianos, en una suerte de nueva cosmogonía del desecho y el suplicio. Destruirían todos los ídolos de todas las religiones de ese jodido continente. Ordenarían edificar las más imponentes esculturas en su honor: colosos de cientos de metros de altura, desnudos, de pollas duras y kilométricas que expulsarían un torrente incesante de semen de toro y cuyas descomunales bocas de acero retendrían en el interior a un harén de jóvenes desnudas. Serían mitos vivientes. Dioses de la devastación.
Siempre acababan desplomándose sobre el suelo desde las tumbonas de mimbre, los vientres doloridos de tanto reír y los ojos inundados en lágrimas derramadas de puro júbilo. Les gustaba permanecer tumbados sobre la hierba mojada por el riego automático mientras sus falos retornaban poco a poco a la flacidez habitual, mirándose a los ojos, borrachos y drogados, en una reconfortante intimidad que no habían experimentado junto a ninguna de las mujeres con las que habían estado, hasta quedarse dormidos, exhaustos, como dos niños pequeños después de un día en el parque de atracciones.
Cómo echa de menos a su querido Muamar…
Ultrarealidad
Pese a lo sucedido sigue siendo su juego favorito. No puede evitarlo. Por razones obvias resulta inviable practicarlo con asiduidad pero ha conseguido empuñar el revolver, con una sola bala en el tambor, al menos una decena de veces a lo largo de los años. En cómputos generales el registro de bajas no es excesivo ya que la fiesta acostumbra a terminar antes de los fuegos artificiales; vómitos sobre la mesa, mareos repentinos, arrepentimientos, lloros, casi siempre meados, también algún olor a mierda inesperado. Y brindis y risas y gritos de alabanza a la muerte. Sólo en un par de ocasiones había llegado al momento definitivo. La segunda vez, sinceramente, no le importó lo más mínimo. Incluso se alegró de lo sucedido. Continuó sirviendo esos pequeños vasos de licor de dos en dos como si nada hubiera pasado, ebrio de vida y con la cara salpicada de sesos, hablando con el muerto, esperando una respuesta en el bochornoso ambiente de la tienda de campaña. Ya de vivo ese cretino era de pocas palabras. Recuerda oír a las hienas reír a lo lejos, en el horizonte ensombrecido, y pensar que sería divertido arrojarles el cuerpo y seguir bebiendo mientras destripaban lo que quedaba de él. Convencido de la inconveniencia de las consecuencias, tuvo que conformarse con seguir la unidireccional conversación con su compañero de juegos a lo largo de lo que quedaba de noche, hasta quedarse dormido al amanecer. Pero la primera vez… ésa sí que lo marcó. Tenía dieciocho años y su hermano quince. Una tarde lluviosa, aburrida y tediosa, demasiado lluviosa, aburrida y tediosa para poder ser soportada civilizadamente, en una de las casas de vacaciones, aquella que estaba perdida en las montañas grises. Sus padres habían salido a pasear y ellos, como de costumbre, discutían por alguna minucia. Él solía imponerse de forma natural debido a la coherencia que le otorgaba la diferencia de edad y a su tendencia innata a la autoridad indiscriminada. Pero en esa ocasión, ante las protestas del chico, se sintió benevolente, algo travieso también, y le explicó que si quería ganar la discusión iba a permitirle por una sola vez dejar la decisión al azar. La bala entró por la nariz y salió por la coronilla. El muchacho se quedó unos instantes tambaleante, con la mirada en algún lugar muy lejos de allí, hasta que finalmente se derrumbó hacia atrás. Él, por su parte, no gritó, tampoco lloró. Permaneció sentado, apenas alterado, hasta que sus padres llegaron y empezó el escándalo y el drama, las acusaciones, los clamores y los lamentos. Por supuesto, supo adaptarse a las circunstancias del momento impelido por la situación y, cuando resultó conveniente, se le humedecieron los ojos y las manos temblaron descontroladamente. Es probable que, en ese momento, algunos de los sentimientos que emergieron de golpe, hemorrágicamente, fueran sinceros: cuando lo simulado se torna verdadero, del mismo modo que esas mentiras que de tanto repetirse acaban confundiéndose con los propios recuerdos. Pese a ello, su madre nunca se recuperó del incidente y desde esa tarde lluviosa, aburrida y tediosa, cambió para siempre la naturaleza de su relación con él.
Ese rostro ligeramente tambaleante, que parecía una fina hoja de papel de fumar a punto de crepitar sobre una hoguera, ha sido una de las escasas ocasiones en que la realidad se le ha presentado de forma directa, sin intermediarios de ningún tipo.
Registros akáshicos
Pocas cosas, muy pocas cosas, le proporcionan mayor serenidad que pasear tranquilamente por su pequeño museo particular, fumar un cigarrillo tras otro y pararse a observar durante horas una imagen escogida al azar por esa sabiduría vieja que emerge en el manantial del subconsciente y, como una máquina del tiempo, lo transporta a un lugar y a un momento muy lejos de allí, donde ni tan siquiera alcanza a escuchar el sonido de su propia voz, cada vez más débil e incoherente. A una habitación de hotel únicamente iluminada por la epiléptica luz del televisor; a una pista de tenis bañada por la espesa niebla de primera hora de la mañana; a una escalera de neón rosa y amarillo flúor atestada de colillas de cigarrillos, chicles de menta y latas de refrescos light aplastadas de un pisotón; a los sillones de cuero de tantos y tantos asientos traseros; a la cubierta danzante y salada de aquel velero con el gutural rugido del océano bajo los pies desnudos; y a bosques primitivos, teatros decadentes, descampados indómitos, oficinas mal ordenadas con su retrato oficial torcido en la pared del fondo, estaciones de tren desmanteladas, tejados asaltados por la tormenta, tiendas de campaña más oscuras que el vientre del Leviatán y fincas rurales de piedras centenarias y enmohecidas, siempre solitarias y ávidas.
Desde la más temprana adolescencia, en aquellas primeras incursiones que realizó en el reino de lo carnal, ha ido adquiriendo una a una las piezas que cuelgan ahora en las paredes de su archivo fotográfico. Es la suya una vocación auténtica que ha cultivado a lo largo de toda una vida. Algunas de las obras no pudieron conseguirse en su momento, bien por la inexperiencia de la juventud, bien por la urgencia de la situación, pero puede afirmar, sin necesidad de modestia alguna, que de todas las mujeres con las que ha compartido lecho (o esquina o pared o suelo o arena o piedra o agua o basurero o…) sólo poco más de una docena no están expuestas en la colección.
Miles y miles de rostros femeninos capturados en el momento exacto y decisivo que se produce tras la cópula, uno tras otro, soberbiamente exhibidos a lo largo de las numerosas salas que conforman la galería privada de suelos de parquet resplandeciente, iluminación inmaculada y silencio sacramental. Fotografías de dispares tamaños y formatos: en blanco y negro y en color, polaroids, fotomatones, 35 milímetros, 6X6, imágenes digitales, placas de 9×12 e, incluso, burdas fotocopias y agónicos escaneados. Todos los retratos han sido conservados con delicadeza y pulcritud en marcos de distintos colores y materiales, acristalados para protegerlos de la ignominiosa intemperie del desgaste y el olvido, pero siempre homogeneizados con el mismo passepartout blanco y con la inconfundible rúbrica del autor abajo a la derecha.
Cada una de las imágenes está acompañada por un pequeño panel en el cual se lee el nombre y la edad de la modelo así como el lugar del encuentro. Una evolución espuria de la biblioteca babélica en la que salvaguardar la liviandad más extrema, tan restringida como inagotable. Algunas sonríen, la mayoría permanecen circunspectas, hay quienes tienen los ojos cerrados, unas pocas lanzan un beso a la cámara, algunas más lloran, otras parecen encontrarse muy lejos.
Junto a la referencia bibliográfica-catastral-taxonómica-demiúrgica de cada una de las mujeres (los hombres, notoria minoría en el inventario, nunca han sido inmortalizados más allá de la vehemencia propia del momento), en el cartón informativo adjunto hay dos placas transparentes de muestreo científico, adheridas la una a la otra, que salvaguardan en su milimétrico interior una pequeña traza de esperma. Otra de esas pequeñas querencias, algunos dirían que particularidades o incluso extravagancias, a las que se ha entregado con sumo esmero y cuidado durante décadas.
Puede pasar semanas sin bajar a sus salas pero ellas nunca lo abandonan. El museo es un estado mental, un paraíso de cristal que lo colma de sosiego. La memoria materializada en imágenes, repleta de todos los secretos que ha conseguido desvelar y capturar a lo largo de los años. Pese a que nunca ha confesado a nadie la existencia de este santuario, resulta evidente que cierto personal del servicio está al corriente al tener que mantener el lugar en las debidas condiciones. Supone que alguna de las mujeres de la limpieza se extrañará al tener que recorrer los pasillos repletos de bocas abiertas y pechos desnudos y empapados. Imagina también que más de una anhelará secretamente el poder estar allí: preservada en el tiempo, inmarcesible y eterna.
A los ojos de dios
“El verdadero gastrónomo es tan insensible al sufrimiento como el conquistador.”
Cómo le gusta esa cita, se siente tan poderoso cada vez que alza la copa a su son. Incluso cuando cena solo, algunas veces la entona entre susurros dirigiéndose a la sombra bamboleante en la pared. Para muchos de sus compañeros es casi un mantra, un himno de batalla antes del banquete, un anticipo de la masacre. Él suele comenzar el brindis con el brazo izquierdo en alto y la sonrisa cargada de socarrona solemnidad, la otra mano dentro de la americana a lo Napoleón y los ojos atisbando un paisaje de otro tiempo. Los invitados se miran con complicidad en un silencio psicótico y nervioso, esforzándose por contener las violentas ganas de gritar, hasta que él llega, por fin, a la parte final totalmente enardecido y ninguno puede reprimirse más. Exclaman al unísono EL CONSQUISTADOR mientras las sienes vibran y los corazones estallan en mil pedazos y las gargantas se expanden hasta el desgarro; la veda ha quedado abierta.
Tener acceso a todo aquello inalcanzable para la mayoría de los mortales es una de las características esenciales que definen el placer para un auténtico gourmet. Dilapidar sustanciosas cantidades de dinero o emplear un inaudito número de recursos, suelen ser algunos de los caminos a seguir para la consecución de sus hedonísticos objetivos. Pero resulta innegable que abrir la puerta a lo prohibido es lo que realmente provoca la delectación del epicúreo. Ciertas dosis de depravación y secretismo, de ritualismo, de oscuridad y obscenidad, son probablemente los ingredientes más preciados para aquellos que cultivan su sensibilidad en lo atroz y en el desprecio a lo vivo.
No hay nada comparable en una mesa a la sublime exquisitez del escribano hortelano. Su precisa preparación recomienda encerrar al pequeño pájaro en una caja en la que no entre ni un solo rayo de luz, donde reinen las tinieblas más despóticas. Al tratarse de una ave nocturna no reconocerá sus propios ritmos de alimentación y, debidamente alentado, engullirá de modo compulsivo hasta llegar a doblar, e incluso triplicar, su peso natural. Pasado el cautiverio, debe ahogarse vivo en armagnac, asarse y servirse en llamas. Esta pequeña excentricidad en la presentación sin duda es heredera de la tendencia a la escenificación y a la liturgia por parte de ciertos gastrónomos. El protocolo indica comerse el escribano de un solo bocado y de arriba abajo, incluyendo, por supuesto, la cabeza y los huesos. La tradición también señala la prescripción moral de taparse el rostro con un velo, habitualmente un pañuelo o servilleta, para ocultarse de la mirada de Dios ante la transgresión pecaminosa que se va a cometer.
Gran parte del encanto de la ceremonia radica, además de en la cuidada puesta en escena del tormento del animal, en que el escribano hortelano se encuentra en peligro de extinción.
A menudo le complace recrearse en la idea de una última cena antes de morir. En los vinos que serviría, la música que sonaría, las mujeres que lo acompañarían… y en el concepto mismo, puro y banal, de un hombre convertido en un animal en peligro de extinción. Atiborrado hasta la obesidad, destinado a arder, cortado a cuchillo y servido en pedazos sobre los cuerpos de las muchachas recién estranguladas, la suave piel de cuyos pezones se quemaría al contacto de la humeante bestia humana; un singular y macabro nyotaimori, su propia y deliciosa versión del holocausto.
Retablo español
Al fondo a la izquierda el cielo está en llamas. El aire es humo y plomo y arrasa cualquier forma de vida. Incontables partículas volátiles dejan un anaranjado rastro de fragilidad y agonía. El horizonte se dibuja a través de las formas retorcidas de los quilómetros de vallas de espino, tan elevadas que parecen querer rasgar la luna con sus cuchillas. Cuerpos clavados en el alambre se retuercen como cucarachas. Cuelgan brazos y piernas amputadas debido a los estériles intentos de sus anteriores propietarios por proseguir el camino hacia el país de las pesadillas. Más abajo una avalancha se propaga, miles de cuerpos anoréxicos y oscuros corren desnudos y dejan a su paso rastros de ropa destripada. Negro sobre negro iluminado por la luz espasmódica de los helicópteros. Algunos jóvenes yacen desfallecidos en el suelo, se mueven convulsionados al ritmo de los incesantes golpes infligidos por las barras metálicas que empuña un ejército enmascarado. En la zona inferior de la imagen, en primer término, se pueden apreciar, si uno presta la debida atención a los detalles, las diminutas olas de un mar turbio que oscila enfermizamente entre latas de cerveza, medusas hipertróficas y aglomeraciones humanas rojas y pringosas y roñosas cociéndose a fuego intenso en la monumental parrilla maloliente del cáncer de piel, cuyos extremos se sostienen sobre dos desmesurados bloques de cemento con sendas H de color fucsia en las cimas de su grotesca entidad, inmejorable campo de batalla donde ciegas gaviotas pelean en duelo homicida contra una tribu de buitres famélicos.
La parte central está ocupada, en su práctica totalidad, por la imagen de él mismo: monstruoso y colosal hasta lo absurdo, nos da la espalda y gira la cabeza ligeramente para mirarnos con sorna por encima de la chepa. De la bulbosa nariz surge un billete enroscado con su propio rostro impreso en él; conduce a un Himalaya de cocaína ante el que se pliega una horda fanática de drogadictos realizando sus ofrendas y tributos místicos. Tiene los pantalones bajados y un río de disentería fluye incesante de su culo hasta grandes hormigoneras; en ellas se prepara el cemento necesario para construir incontables carreteras que no conducen a ninguna parte, perdidas en un laberíntico trazado recorrido por una epidemia de hormigas a las que un niño, con la cara manchada de chocolate (¿o acaso de más mierda?), ha ido arrancando de forma sistemática las antenas. La eterna fuente diarreica proyecta su sombra envenenada sobre una plaza de toros: un matador de cara deforme, expresión de retrasado mental y un parche en el ojo izquierdo con el símbolo de la calavera pirata, se dedica a estocar a la totalidad de los animales que subieron al arca de Noé. Los apila uno tras otro en una peluda montaña de peluches Disney, ortopédicamente doblados y sin ningún indicio de haber sido jamás portadores de algo mínimamente parecido a la alegría o al dolor.
Una lluvia de obuses inunda la parte derecha: proviene de la plaga de aviones que sobrevuela toda la zona superior. En sus alas pueden leerse apocalípticos mensajes serigrafiados en alemán e italiano. Son moscas zumbando alrededor de un cadáver. Todas las bombas van cabalgadas por monjas sin ropa que sólo conservan las tocas blancas y negras y cuyos crucifijos cuelgan entre los firmes pechos desnudos y siliconados. Llevan las mejillas ornamentadas con la rojigualda y alzan un balón de fútbol en una mano y una guadaña en la otra. Se disponen a caer sobre un cementerio habitado por máquinas tragaperras (sus dibujos de frutas, campanas, monedas y diamantes no han parado de girar desde el inicio de los tiempos) y por luces de neón rotas que dibujan con decadente sinuosidad la palabra club. Los libros arden en gasolineras de carretera, las calaveras se amontonan en aulas infestadas de ratas y muchedumbres de vagabundos, vestidos con traje y corbata, piden caridad a las puertas de descomunales buffets libres (cuyos expositores rebosan plastificadas salchichas suecas hechas con heces de vacas) adheridos a interminables campos de golf, que son regados las veinticuatro horas del día de los trescientos sesenta y cinco días del año (trescientos sesenta y seis si es bisiesto) y que se extienden hasta donde no alcanza la vista sobre kilométricas fosas comunes repletas de las almas de aquellos que alguna vez tuvieron la osadía de estar a la contra.
Un imponente garrote vil preside toda la escena. Sobre él yace Atahualpa, el último emperador inca, al cual han colocado una peluca rubia a lo Marilyn y han pintado los labios. Y, ¡ah sí!, también han introducido en la boca un consolador color frambuesa. En su frente alguien ha escrito con sangre infectada por el virus del sida, y con el pulso digno de un enfermo de Parkinson con síndrome de abstinencia, una única palabra: ¡VIVA!
La tiranía de la libertad
El telediario le genera la misma sensación que ver un programa de ciencia ficción, de esos antiguos y en blanco y negro, con una locución teatralizada que anuncia la entrada a una nueva dimensión, donde el orden de los factores y los elementos conocidos se ha alterado hasta unos límites de desvarío tan radical que el intelecto apenas puede alcanzar a asimilar. Manadas de miserables mueren en cualquier rincón cochambroso por los motivos más dispares y peregrinos: guerras, asesinatos, accidentes de tráfico, terremotos, suicidios, hambrunas o enfermedades que se podrían curar con una simple pastilla, cuyo coste no llega al de un rollo de papel higiénico estampado con los dibujitos de un cachorrito sonriente y saltarín con el que limpiarse el culo. Y eso lo puede llegar entender. Incluso lo aprueba. Al fin y al cabo se trata del fino y delicado equilibrio consustancial a la gran farsa de la existencia: muerte y una botella helada de Krug Clos D’Ambonnay, malaria y un atardecer en el Egeo. Ése es el orden natural, la jerarquía de la erradicación. Y es que ¿acaso sería tan significativo esbozar una sonrisa cómplice al releer una ocurrencia de Molière o al contemplar una deliciosa ilustración de sexo anal de Aubrey Beardsley sin la consciencia plena de la miseria de esos millones de analfabetos? La obra, la idea, el ingenio, permanecerían, pero su impacto se difuminaría penosamente en la riada de cerebros obsoletos que alimentar. La genuina trascendencia se encuentra en el absolutismo, en la aberrante injusticia nacida del poder único.
Sin embargo, lo que realmente le cuesta comprender, si bien también consiente (y autoriza), ya que se considera una persona magnánima y tolerante, es esa otra ignominiosa forma de supervivencia de la que también hablan día tras día en las noticias: la de que aquellos cuyos destinos no vienen dictaminados por crueles conflictos armados ni son asolados por arbitrarias catástrofes naturales y que sí pueden, efectivamente, permitirse el coste de una salud más o menos exenta de los sufrimientos bochornosos inherentes a la condición humana. Esos desdichados de mentes menguantes cuyas disparatas aspiraciones les obligan a someterse a todas las formas posibles y legales de la servidumbre moderna, ya sea pagando por casas, coches e hijos que, por supuesto, no pueden permitirse y trabajando (en consecuencia y sin descanso) en ocupaciones pueriles y agotadoras, o bien dedicando su exiguo tiempo libre a las más injuriosas necedades que les permitan ahogar la rabia que necesariamente (¡¿cómo no?!) crece en su interior, donde las cavidades más profundas están sobrealimentadas y anestesiadas hasta el límite de sus posibilidades fisiológicas.
Cuando observa a todos esos hombres y mujeres desperdiciados no sabe si detestarlos todavía más o compadecerse de su patente discapacidad congénita; siervos de cerebro tan lavado y confianza tan mermada que, cuando su amo les abre la puerta a la luz, se arrinconan en la oscura esquina de la jaula y levantan, con trémulas manos, la pesada fusta de madera resquebrajada.
Efectivamente, es algo prodigioso a lo que asistir, como una de esas películas de bajo presupuesto en que alienígenas, con instintos vampíricos y cabezas desproporcionadas, roban la voluntad a todos los seres humanos.
Orgullo y satisfacción
La respiración es cada vez más descompasada, parece un metrónomo viejo y roto al que se le están acabando las pilas. Un agudísimo pitido intermitente va cobrando dimensión y entidad en el insondable volumen del resuello apabullante. Él se apoya sobre su costado, le gusta impregnarse del aroma de las cosas a punto de agotarse, del perfume de la evanescencia. Los aún poderosos pulmones de la bestia lo desplazan hacia delante y hacia atrás. Cuando cierra los ojos se imagina a bordo de una barca en llamas. Los del animal, en cambio, siguen abiertos: parecen poder ver más allá de la negra capa que envuelve a ambos, a la presa y al cazador. Una ráfaga de aire, sorprendentemente fresca, lo rescata de sus cavilaciones. Acierta a oír las voces extrañas a su alrededor. Hablan en el lenguaje del origen de los tiempos. Les ha pedido que se alejen, que los dejen solos. Necesita capturar la esencia completa del momento sin estímulos ajenos que le impidan apreciar la suma de aquellos pequeños detalles que conforman el fascinante mosaico del fin del sufrimiento.
Una vez su hijo leyó, en un libro de texto de la escuela, que los elefantes poseían una memoria extraordinaria y esa misma noche, antes de dormir, le preguntó si aquella afirmación era cierta. Él sabía perfectamente que sí; uno sólo debía observar su mirada poco antes de morir para comprender que se despedían en silencio de aquello que habían amado: su familia, su cielo, su tierra, su agua, sus antepasados… su mundo en extinción.
Le gustaría morir así, cerca de lo que importa, desnudo y herido en mitad de la sabana, junto a un lago en el que innumerables moscas e insectos se inoculen de muerte y enfermedad. Que le arrebaten los últimos latidos de su corazón con la mayor violencia posible, luchando por sobrevivir, en total plenitud, orgulloso y satisfecho de todo lo que ha hecho. En cierta medida, envidia a ese animal ahora mismo. Sabe que su propio fin no será tan heroico y elocuente. No dejará este páramo de desdicha como el ser salvaje que es, el que coge lo que quiere cuando quiere, el que ama y odia sin medida, el que besa con lascivia la boca abierta de la calavera quebrada.
Con las manos cubiertas de sangre se cubre de rojo el rostro y, por unos segundos, consigue olvidar la propia decrepitud mientras empieza a entonar su canción más querida.
«Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera,
soy un novio de la muerte
que va a unirse en lazo fuerte
con tan leal compañera.»
No, le obligarán a morir como si fuera un vegetal, un jodido mueble enchufado a alguna máquina de instintos dictatoriales, cautivo en su propio cuerpo, a esa piel arrugada que tanto desprecia, un subyugado más, otro ciego en el matadero, un preso de lo mediocre y lo mundano. Si fuera un hombre de verdad se mataría en este preciso instante, ahora que todavía está en sus manos, y moriría aquí, tumbado junto a este animal rebosante de nobleza. Encontrarían los cadáveres al amanecer, devorados por las bestias, y los enterrarían a los dos en la misma fosa una vez hubieran sido vaciados de los dientes y el marfil.
Las fieras aúllan a lo lejos. Uno de los suyos acaba de morir. Y, porque este infierno es obsceno y lacerante, el animal no es él.
El olor de los campos de caña de azúcar
Todos los días su madre solía encender velas en la iglesia. Era una mujer piadosa y creía en la fuerza de los santos y de las energías invisibles. En el poder de la oración. A él solía deprimirle irremediablemente el hecho de verla rezar con tanta intensidad, ante esa fogata humeante de buenas y malas intenciones, por el alma de las personas y los animales que alguna vez había amado. La última vez que la acompañó casi no podía moverse y fue él quién prendió los cirios que su madre le indicó: uno por cada causa y voluntad. La ayudó a arrodillarse y oró junto a ella. Sin previo aviso, la endémica melancolía que lo había acompañado desde la juventud desapareció por unos minutos. Observó cómo las lágrimas surcaban las arrugadas mejillas de ella, los ojos se cerraban intensamente a los espejismos de la razón, las manos temblaban entrelazadas y los finos y consumidos labios murmuraban una letanía inconsolable, cargada de una piedad y una bondad que él no era capaz de soportar. Nunca antes y nunca después, nadie le ha provocado tan violenta exposición al amor y a la turbación como su madre aquel día, poco antes de morir. De algún modo sintió que ella, por fin, lo había perdonado. Tal vez esa última vela, la única que ella se vio con fuerzas de encender, era para su errante y desorientado hijo. Para que pudiera emprender también, sano y salvo, la travesía hacia la salvación.
La luz es tan pálida aquí que le entran ganas de desaparecer, entrar en ella y no volver jamás. Desintegrarse átomo a átomo, desvanecerse en estas primeras y escasas gotas de llovizna. Los tallos y las verdes hojas lo llaman con su canto, quieren que se una a ellas, a este ejército de esencias sin dueño.
Para pedir la protección del príncipe negro que abre y cierra todos los caminos, hay que mostrar respeto hacia aquello que uno no puede, ni debe, entender. Es imperativo innegociable estar solo, porque nacemos y morimos solos, y arrodillarse desnudo frente a los infinitos campos de caña de azúcar, allí donde tantos han sufrido y sangrado (si uno es capaz de desprenderse de lo mundano, podrá escuchar el vaporoso sonido de sus lamentos y rezos), justo cuando el día se diluye en el interior de la noche. Hay que pintar un coco con la imagen requerida y colocarlo en el centro del altar. A un lado tres caramelos saciarán la glotonería del niño dios y en el otro tres monedas de oro pagarán el tributo. El humo de un puro debe tranquilizar lo suficiente a la jutía antes de abrir su garganta en canal con una navaja de plata y desollarla hasta los genitales. En su interior colocaremos una garoupa recién pescada y cerraremos la unión escupiendo un trago de ron caliente sobre sus cuerpos. Cuando las sombras de las criaturas inquietas surjan de los profundos recodos de la oscuridad, hay que iluminarse con una vela roja y una negra (sólo realizarán su poderoso cometido si se prenden con la misma cerilla) y permanecer junto a ellas, sintiendo cómo el barro se humedece bajo el cuerpo mientras la naturaleza crece y se extiende sin medida ni fin. Hasta que Él no decida que ha llegado el momento de apagarlas, el amparo no será concedido. Su largo vestido rojo y negro aparecerá en la sombría densidad verde, de un soplido convertirá la llama en ceniza y con su poderosa mirada sanará y bendecirá al que ha creído, al que ha demostrado su fe.
S
Odia las tardes, las desprecia con todas sus fuerzas, las aborrece, las maldice… especialmente las tardes como ésta, de verano, de mugre reseca y pestilencia. Pero más que odiarlas, despreciarlas, aborrecerlas o maldecirlas (qué más quisiera él que ser capaz de encontrar el vigor necesario para tales ejercicios de rencor), las teme.
Las mañanas, de alguna manera, pasan. Suceden sin esfuerzo. Son. No duelen. Le permiten respirar. Leer el periódico junto a una taza de café. Ducharse lentamente. Comentar la agenda del día. Incluso probarse alguna atrevida corbata fuera de lo habitual. Y antes de que uno se dé cuenta, ya es la hora de comer. Una copa de vino. O mejor dos. Ver el telediario. Felicitar al cocinero e ir a su habitación a descansar un poco.
Si las mañanas son indoloras, las noches poseen una mayor virtud todavía: el olvido. Capaces de borrar todas las huellas dejadas a lo largo de una vida plagada de errores. Desearía que siempre fuera de noche. Daría lo que fuera para que alguien destruyera el sol y toda su implacable luz. La noche eterna, qué deleite, el paraíso en la tierra. No ver. No recordar. Emborracharse hasta desfallecer. Todo se derrumba tarde o temprano: imperios, pasiones, legados, silencios… Él decidió, muchos años atrás, que lo más digno para un hombre de su posición era, por lo menos, ser dueño de su propia caída.
Ni la mañana, rebosante de futilidad, ni la analgésica amnesia de la noche son el problema. La auténtica enemiga, aquella que le ofrece el envenenado regalo de contemplar su propia y despiadada sombra, es la tarde. La tarde es una entidad ajena que desea su dolor y penitencia. Su fatiga. Su escasez. Su sordidez. Su decrepitud. Su jodida conciencia de tener que ver a través de sus ojos, de pensar a través de su cerebro, de mear a través de su polla, de sentir a través de su nada. Es su vasallo. Desde niño ésa ha sido su condena: tener que sobrevivir al capricho su sadismo. La tarde no termina nunca. La tarde lo absorbe, lo traga, lo domina. Él es su posesión menos preciada y ella no duda nunca en hacérselo saber. Así que, ¿por qué no acaba ya con el dolor? ¿Por qué persiste en este perverso pasatiempo? ¿Por qué simplemente no le permite abandonar?
Al despertar de la siesta sin saber dónde está ni quién es, por unos instantes se siente conmovedoramente aliviado, templado. Hasta que el minutero del reloj de oro le recuerda que toda una tarde por delante lo está esperando, saturada de hastío y perpetuidad, y que deberá buscar fuerzas de la nada para soportar la pesadumbre de su intolerable existencia sobre la faz de una realidad que se derrama a sí misma. Es entonces, tumbado en la cama, empapado y con pánico a abrir los ojos, experimentando en las entrañas toda su miseria e incoherencia, cuando recuerda, con creciente consuelo, la atrevida corbata que ha dejado sobre la silla antes de acostarse.
Estados gravitatorios de la consciencia e impresiones circunstanciales e inconexas sobre la fe
Las azules cobalto y majorelle son sus predilectas. Las acaricia, las huele, casi podría comerlas. Sería capaz de llenar su estomago únicamente con whisky y con esos pequeños pétalos que parecen haber sido pescados directamente de las olas en algún recóndito islote antillano. Siente el narcótico sonido del océano cuando las observa. Las de color naranja coral lo estimulan de una manera misteriosa, no sexual, sino neurológica, colindando en el límite de lo patológico. Las amatistas y púrpura de Tiro le recuerdan a su madre y, en consecuencia, lo entristecen sobremanera. Las ámbar son como sus meados y las lavanda iguales que la ropa interior de las dos chicas que limpian su habitación cada mañana. Por algún motivo cuyo origen no es capaz de detectar, detesta hasta lo aberrante todas aquellas que sean verde chartreuse. Pese a ello conserva algunas por el mero placer de no cuidarlas y verlas marchitarse junto al ostentoso esplendor de las carmesíes y escarlatas, cuya violencia implícita envidia, y de las cerúleas, aguamarinas y amatistas, las cuales le reconcilian con ciertas partes de sí mismo que suele censurar. Las de tonos albaricoque y marfil son las que ocupan mayor espacio mental en sus ensoñaciones: lujuria y codicia, hambre y aflicción, juventud y decadencia.
A través de los grandes ventanales observa una tormenta de arena acercándose a lo lejos. Las temperaturas en el exterior alcanzan a esta hora del día los cuarenta y cinco grados centígrados, pero él ha tenido que ponerse un jersey sobre el polo de vela para poder seguir trabajando en su pequeño jardín botánico sin temor a coger un resfriado. La delicada colección floral y vegetal requiere un rango de temperaturas muy concreto. Por suerte Mohammed es un gran previsor y tenía hasta el último detalle preparado en el invernadero que ha dispuesto para él junto a la villa.
La vida es una muerte lenta, y tú lo sabes
En su última recepción oficial, un viejo amigo, gran empresario de nuestro país, le pregunta, en uno de esos apartes de los que tanto gustan los hombres de su posición cuando ya han empezado la tercera copa de la noche, a qué se dedicará ahora que, tras casi cuarenta años ocupando el trono, ha decidido abdicar en favor de su hijo. El viejo monarca sonríe con un ligero pero inequívoco atisbo de demencia senil en la mirada y, apoyado en su bastón, responde con esa manera tan espontánea y campechana de hablar, ésa que tantos elogios le ha reportado por parte de la opinión pública a lo largo de su mandato:
– A mis cosas.